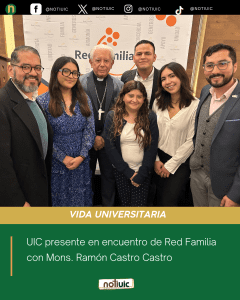El ser humano es artífice de su destino; sin embargo, existen ciertos imponderables de la vida que ocurren a pesar de la voluntad. Son manifestaciones inesperadas que trastocan los cauces de nuestra decisión personal. Ser atropellado por las circunstancias, arrastrado en el mar de escombros de la catástrofe, independientemente de la voluntad. Es una manera en la que se manifiesta nuestra finitud y debilidad, en la que se trastocan los cauces de nuestra decisión, convirtiéndose en ciertos momentos en accidentadas esquirlas de una explosión provocada por circunstancias volátiles, quedando determinados por decisiones no tomadas, pagando penas de una culpa no cometida, sometidos a un juego azaroso de “ocurrencias” que aniquilan el cauce de nuestros planes, en una existencia que se convierte en un proyecto truncado.
Ciertamente no se trata de ceder indefensamente ante una conciencia negativa de finitud que cierna nubarrones de absurdo sobre nuestra vida, sino de “ser” en plenitud en medio de esta circunstancia. Pero por más grande que sea el optimismo al emprender cualquier proyecto vital, es evidente que pesan alrededor del individuo circunstancias, contextos y acontecimientos sobre los que la persona no tiene control, y ocurren independientemente de su voluntad y decisiones. Tenemos entonces al ser humano como protagonista de su destino, ser único capaz de intervenir activamente en su propia conformación, superando los confines del instinto meramente animal y con la determinación que le dota su voluntad, sin embargo, una capacidad volitiva limitada a la par de la limitación de la naturaleza humana.
El ser humano tiene la capacidad y la pasión de batirse en ese duelo. Es interesante recordar que desde la literatura griega antigua esta inquietud ya estaba presente, por ejemplo, cuando el sabio Sileno (acompañante de Dionisos), le dice fría y directamente al rey Midas, cuando este lo obliga a responder qué es lo mejor para el hombre y cuál es su verdad y su destino: “Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti: morir pronto”.[1]
Esta terrible respuesta nos ubica en el mundo griego en coordenadas de una religión de tipo cósmico previa al advenimiento del cristianismo y su apuesta por un Dios personal. En el cristianismo se instaura la idea de ser Hijos de Dios, no de la suerte y la fortuna; sin embargo, en la situación actual, en el vértigo de cambios frente a una tragedia imprevista y las desgracias concretas que reparte en las personas y sus circunstancias concretas, pareciera que esa filiación divina se disuelve y volvemos a la incertidumbre del azar y la fortuna.
Pareciera que ya no somos más hijos de un Dios personal que conscientemente asume su paternidad sobre nosotros, no más refugio en las seguridades establecidas de antaño, ante esa orfandad emocional provocada por la brutalidad de una realidad inclemente. Pareciera que volvemos a esa situación de desamparo bajo el peso de los elementos en esa antigua situación de ser “hijos del azar y la fortuna”.
La sistemática desilusión, fracaso y ruina llevan a un estado mental de abatimiento y derrota previa a cualquier acción. Sin embargo, aquí juega un papel preponderante la esperanza y la opción religiosa en la salvaguarda de la utopía, la ilusión y el porvenir.
Es momento de madurar en la fe; la presencia de Dios no queda determinada por la utilidad de lo divino desde la perspectiva humana. Emmanuel Levinas apuntaba muy pertinentemente que:
El Dios que se vela el rostro, pensamos, no es una abstracción de teólogos ni una imagen de poetas. Es el momento en que el individuo no encuentra ningún recurso exterior, en que no le protege ninguna institución, en que el consuelo de la presencia divina en el sentimiento religioso infantil también se diluye, en que el individuo sólo puede triunfar en su conciencia, es decir, necesariamente en el sufrimiento.[2]
Y en otra parte de ese mismo texto señala: “En el camino que conduce al Dios único hay un trecho sin Dios. El verdadero monoteísmo debe responder a las exigencias legítimas del ateísmo. Un Dios de adultos se manifiesta precisamente a través del vacío del cielo infantil”.[3]
Es una integración optimista en todo caso de la cuestión del sufrimiento dentro de la experiencia vital humana, es decir, es inevitable, no se busca, pero habrá que lidiar con él, pero a pesar de ese sufrimiento, seguimos siendo Hijos de Dios, más allá de la fortuna y la suerte. Pasar de ser hijos del azar y la fortuna a hijos de Dios depende de un acto de la voluntad, de la respuesta del ser humano ante su Creador, en un abandono de fe y confianza.
[1]Tomado de: Friederich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, México, Alianza Editorial, 1995, p. 52.
[2]Emmanuel Levinas, Difícil Libertad, París, Albin Michel, 1963, pp. 173-174.
[3]Ibidem, pp. 172-173.