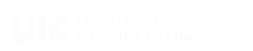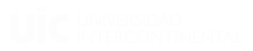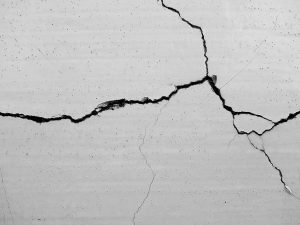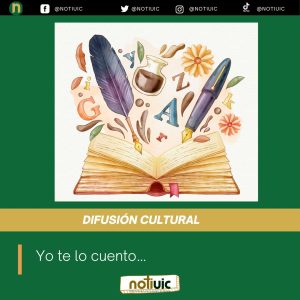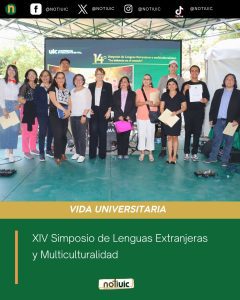Comprender el autismo es fundamental para acompañar con sensibilidad y conocimiento a los niños que viven esta condición. Comprender el autismo implica reconocer que no existe una sola causa ni un único modo de vivirlo; más bien, es una experiencia diversa, compleja y única en cada pequeño.
Por ello, en este texto abordamos, desde una mirada científica y clínica, pero también humana, cómo se ha estudiado el autismo y qué vías existen para su atención.
Cabe resaltar que, en las últimas décadas, la investigación en neurobiología, psicología y psicoanálisis ha permitido construir un panorama más amplio sobre el desarrollo, las emociones y la subjetividad de los niños.
Entender estos enfoques no significa elegir uno sobre otro, sino integrar perspectivas que permitan acompañar respetuosamente sus ritmos, necesidades y modos particulares de estar en el mundo.
Comprender el autismo desde sus posibles causas
Comprender el autismo desde su origen implica aceptar que no existe un factor único que explique su aparición. La ciencia ha demostrado que intervienen elementos biológicos, genéticos, epigenéticos y ambientales que interactúan entre sí. Por esta razón, cada niño sigue un camino de desarrollo singular.
Diversos estudios han encontrado que el neurodesarrollo en el autismo sigue rutas específicas desde etapas muy tempranas. Por ejemplo, investigaciones sobre la amígdala (región cerebral vinculada con el procesamiento emocional) muestran que puede crecer más rápido en la infancia autista que en el desarrollo típico, alcanzando la adultez, incluso, a los ocho años (Schumann et al., 2004). Este ritmo puede influir en la sensibilidad emocional y en la manera como se percibe el entorno.
Otras líneas de estudio señalan que las diferencias no están únicamente en el tamaño o volumen cerebral, sino en el ritmo de organización de las conexiones. Kandel et al. (2013) destacan que el desarrollo neurológico en el autismo no es un “problema anatómico”, sino una variación temporal: el cerebro se estructura con tiempos propios.
Por su parte, la investigación genética y epigenética muestra que ciertos factores ambientales durante el embarazo pueden modificar la expresión del genoma y afectar ciertos procesos, como la neurogénesis (Yoon et al., 2020).
También se ha estudiado la activación inmunitaria materna (fiebre, infecciones o inflamación) como un posible factor de riesgo, aunque no determinante (Beversdorf et al., 2018). En conjunto, estos hallazgos revelan una red compleja y multifactorial.
Aportes del psicoanálisis al intento de comprender el autismo
A lo largo del tiempo, el psicoanálisis ha ofrecido lecturas diversas sobre el origen del autismo. Algunas teorías tempranas, como la idea de las madres nevera, propuesta por Bettelheim (1967), se han descartado por carecer de fundamento científico. Hoy se reconoce que el afecto o el estilo de crianza no causan autismo.
Las perspectivas contemporáneas, como la de Egge (2015), plantean que los cuidadores no explican el “por qué” del autismo, pero sí participan en la manera como el niño construye su subjetividad. Es decir, pueden influir en cómo se organiza su experiencia y en la forma en que se vincula con el mundo.
Por su parte, Frances Tustin (1996) propone la idea de un “nacimiento psíquico complicado”, una metáfora que describe la dificultad del bebé para integrar sensaciones y experiencias tempranas. No se trata de culpa o falla de los cuidadores, sino de reconocer un inicio emocional particular que requiere acompañamiento sensible.
Dos vías para atender y comprender el autismo
1. Vía de la adaptación.
Este enfoque se centra en desarrollar habilidades funcionales para la vida cotidiana: comunicación, conducta, socialización y autonomía. Utiliza estrategias estructuradas y basadas en evidencia, como el ABA, TEACCH y los programas de intervención temprana.
Su objetivo es favorecer aprendizajes medibles que permitan al niño desenvolverse con mayor seguridad, predictibilidad y participación en su entorno familiar, escolar y comunitario.
2. Vía de la subjetivación.
Se trata de una vía que no apunta a la adquisición de habilidades específicas, sino a la experiencia personal del niño. Busca ofrecer un espacio donde pueda ser sujeto y no sólo aprendiz de conductas.
La práctica entre varios, propuesta por Di Ciaccia (2015), consiste en un trabajo grupal donde múltiples adultos acompañan sin invadir, escuchando los modos singulares del niño. Egge (2015) añade que algunos niños autistas viven al otro como intrusivo o persecutorio, por lo que requieren un entorno regulado, estable y predecible.
El mundo interno, inteligencia rápida y sensibilidad profunda
Muchos niños autistas muestran inteligencia perceptual veloz, pero pueden “atorarse” en la repetición para comprender. Para algunos, aprender implica repetir cientos de veces hasta que algo adquiere sentido.
Asimismo, su sensibilidad emocional suele ser intensa. Meltzer (1996) describe momentos en que el niño se desconecta brevemente para proteger su proceso mental frente a la sobrecarga afectiva del entorno. Esta desconexión no es desinterés, sino autodefensa.
Una mirada integradora
El autismo no es un problema por resolver, sino una manera de estar en el mundo. Comprender el autismo implica reconocer que cada niño necesita un apoyo que contemple habilidades prácticas; acompañamiento emocional; respeto a sus tiempos, y un entorno no invasivo, sino que sostenga.
La combinación de enfoques (científicos, terapéuticos y subjetivos) permite construir intervenciones más completas y humanas, respetuosas de la diversidad y la singularidad.
En la Universidad Intercontinental (UIC), los programas de Psicología preparan profesionales capaces de comprender el autismo desde enfoques interdisciplinarios, éticos y humanos.
Por medio de formación teórica y práctica, la UIC impulsa especialistas capaces de acompañar con sensibilidad a niños neurodivergentes. Conoce nuestro plan de becas aquí.
Para saber más
Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica
Postdoctorado en Psicoanálisis Contemporáneo
Clínica Universitaria de Psicoterapia Psicoanalítica e Intervención Educativa, CUPPIE
Beversdorf, D., Stevens, H. y Jones, K. (2018). Prenatal stress, maternal immune dysregulation, and their association with autism spectrum disorders. Current Psychiatry Reports, 20 (9).
Bettelheim, B. (1967). La fortaleza vacía. Buenos Aires: Paidós.
Di Ciaccia, A. (2015). La práctica entre varios. Un tratamiento posible para el autismo. Buenos Aires: Grama.
Egge, M. (2015). El tratamiento del niño autista. Madrid: Gredos.
Kandel, E., Schwartz, J., Jessell, T., Siegelbaum, S. y Hudspeth, A. (2013). Principles of Neural Science. Nueva York: McGraw-Hill.
Meltzer, D. (1996). Exploraciones en el autismo. México: Paraíso.
Schumann, C., Hamstra, J., Goodlin-Jones, B., Lotspeich, L., Kwon, H., Buonocore, M., Lammers, C., Reiss, A. y Amaral, D. (2004). The amygdala is enlarged in children but not adolescents with autism; the hippocampus is enlarged at all ages. Journal of Neuroscience, 24 (28), 6392–6394.
Tustin, F. (1996). Estados autísticos en los niños. Buenos Aires: Paidós.
Yoon, S., Choi, J., Lee, W. y Do, J. (2020). Genetic and epigenetic etiology underlying autism spectrum disorder. Journal of Clinical Medicine, 9 (4), 966.