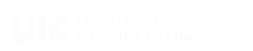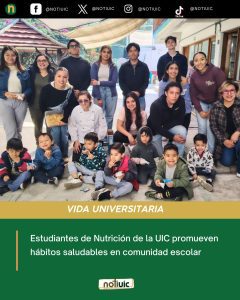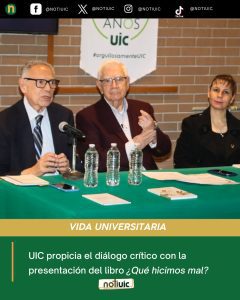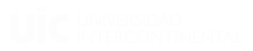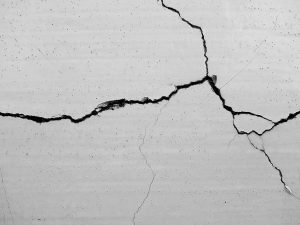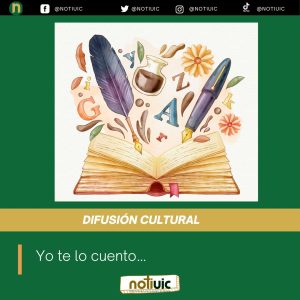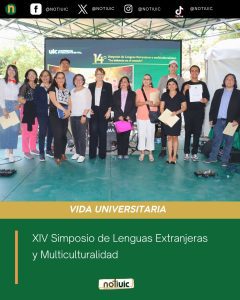En México sabemos honrar a quienes amamos y ya no están. Ponemos flores, fotos y comida. Sin embargo, hay pérdidas que no tienen altar. Los duelos invisibles son esas despedidas que la sociedad, la cultura e incluso la familia no reconocen. Son pérdidas que duelen en silencio, pero que también buscan ser vistas y comprendidas.
Estos duelos invisibles revelan la necesidad de ampliar nuestra comprensión sobre lo que significa perder. No sólo se trata de la muerte; también hay ausencias emocionales, rupturas, cambios o renuncias que merecen un espacio simbólico y humano para sanar.
Duelos invisibles, cuando el dolor no es socialmente validado
El concepto de duelo no validado lo introdujo por Kenneth Doka (2016) para describir aquellas pérdidas que no son socialmente reconocidas o que carecen de legitimidad ante los ojos de los demás. Este tipo de duelo ocurre cuando la relación no es “oficial” o cuando se cuestiona la expresión del dolor.
Algunos ejemplos de duelos invisibles incluyen:
- Rupturas amorosas o amistades que terminan.
- La pérdida de salud o funcionalidad.
- No aprobar un examen o cambiar de ciudad o país.
- La muerte de una mascota.
Cuando el entorno minimiza la pérdida, el doliente pierde permiso social de doler. En consecuencia, el sufrimiento puede volverse crónico, ocultarse y dificultar el proceso de elaboración emocional.
Cuando la familia “protege” negando el dolor
Salvador Minuchin (2009) señala que las familias tienden a mantener su “equilibrio emocional”; incluso, negando las pérdidas que consideran incómodas. “No fue para tanto”, “ya supéralo” o “sé fuerte” son expresiones que impiden un duelo saludable y generan anestesia afectiva, irritabilidad o aislamiento.
Reconocer esta dinámica familiar permite comprender que no se trata de frialdad, sino de un mecanismo de defensa colectivo. Redefinir el síntoma (darle sentido y nombre al dolor) es el primer paso hacia la recuperación emocional y relacional.
El doble mensaje cultural, “exprésate, pero no hagas drama”
Bateson y Watzlawick (1967) describieron la “comunicación paradójica”: mensajes contradictorios que confunden. En México esto puede verse en frases como “exprésate, pero no exageres”. El resultado es una emocionalidad contenida, en la que hablar se castiga y callar se interpreta como frialdad.
Romper este patrón requiere aprender un lenguaje emocional más compasivo. Algunas frases que abren espacio al sentir son:
- “Llorar también es una forma de honrar.”
- “Ser fuerte no es callar, es sostenerte mientras sientes.”
Lealtades invisibles, cuando el amor se vuelve mandato
El doctor Boszormenyi-Nagy (2013) propuso el concepto “lealtades invisibles”, que se refieren a los mandatos familiares que pueden silenciar el dolor. Expresiones como “no le falles a la familia” o “aguántate como tu padre” perpetúan duelos no resueltos.
El trabajo terapéutico consiste en renegociar estas lealtades, no romperlas. Honrar a quien se fue implica vivir de acuerdo con los valores que transmitió, no repetir su sufrimiento. Pensar distinto a nuestros padres o abuelos no significa traicionarlos, sino continuar su legado desde la autenticidad.
Primero, seguridad; luego, sentido
Judith Herman (1992) propuso una secuencia terapéutica:
seguridad → recuerdo con sentido → reconexión. En los duelos invisibles la seguridad también es social; implica establecer reglas de cuidado: no minimizar, no corregir, no intentar “arreglar” al doliente.
Primero se regulan el cuerpo y la emoción; luego, se buscan palabras, recuerdos y rituales. Ningún significado puede construirse sobre un cuerpo desbordado. La validación empática es el puente entre el dolor y la resignificación.
El reconocimiento social, un testigo para sanar
El dolor necesita testigos. El reconocimiento social otorga legitimidad y reduce culpa y vergüenza. Cuando la pérdida se nombra, la persona recupera agencia: puede pedir ayuda, establecer límites y decidir cómo recordar.
Stroebe y Schut (2010) destacan que este reconocimiento favorece la oscilación natural del duelo entre momentos de contacto con la pérdida y otros de recuperación cotidiana. Validar el dolor del otro no lo elimina, pero lo dignifica.
Microrecursos para reconocer lo que duele
- Mapa del permiso: Identifica quién valida y quién minimiza tu pérdida.
- Ritual mínimo: Nombra la pérdida, elige un objeto y comparte un gesto simbólico con un testigo empático.
- Frases que autorizan: “Todo dolor es válido.” “Puedes llorar y seguir adelante.”
- Carta de lealtad explícita: Agradece los valores heredados y escribe lo que esa relación dejó en ti.
- Semáforo de oscilación: Alterna entre sentir y restaurar: emoción y descanso.
- Cuidado profesional: Busca ayuda si la tristeza te rebasa o aparecen pensamientos de autolesión. No estás solo.
Un altar para lo que no tuvo altar
El mes de noviembre nos recuerda que recordar es un acto vivo. No todo duelo tiene foto en la mesa, pero todo duelo merece un lugar. Los duelos invisibles necesitan reconocimiento social para transformarse en memoria significativa.
Validar el dolor no lo borra; sin embargo, le devuelve humanidad y permite seguir adelante con dignidad y sentido.
En la Universidad Intercontinental nuestra Licenciatura en Psicología forma profesionales que comprenden la complejidad emocional del ser humano.
Su enfoque humanista e interdisciplinario prepara psicólogos que acompañan procesos de pérdida, resiliencia y transformación con sensibilidad y ética. Conoces nuestro plan de becas aquí.
Para saber más
Clínica Universitaria de Psicoterapia Psicoanalítica e Intervención Educativa, CUPPIE
Doka, K. (2016). Grief is a Journey: Finding Your Path Through Loss. Atria.
Minuchin, S. (2009). Familias y terapia familiar. México: Gedisa.
Watzlawick, P., Beavin, J. y Jackson, D. (1967). Pragmática de la comunicación humana.Friburgo: Herder.
Boszormenyi-Nagy, I. y Spark, G. (2013). Lealtades invisibles: Reciprocidad en terapia familiar intergeneracional. Buenos Aires: Amorrortu.
Herman, J. (1992). Trauma and Recovery. Nueva York: Basic Books.
Stroebe, M. y Schut, H. (2010). The Dual Process Model of Coping with Bereavement: A Decade On. Omega: Journal
of Death and Dying, 61 (4), 273–289.